Una civilización paralizada por la ansiedad moral frente a otra impulsada por la ambición pragmática
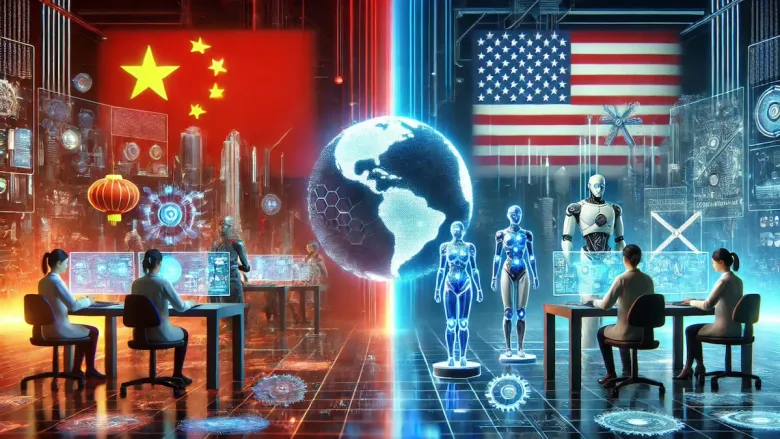
China y Estados Unidos imaginan futuros radicalmente distintos para la inteligencia artificial. Mientras en Occidente proliferan los llamamientos a una moratoria del desarrollo de la superinteligencia —una petición que reúne a centenares de intelectuales y tecnólogos preocupados por el rumbo ético de la IA—, en China predomina una visión opuesta: la de una tecnología integrada al bien común, regida por la armonía y la eficiencia colectiva.
Entre ambos polos —el temor moral occidental y el pragmatismo civilizatorio chino— emerge una tercera vía: una ética cibernética de la intención, capaz de reconciliar la conciencia ética del pensamiento occidental con el sentido sistémico y armónico del Oriente. En la cibernética, recordemos, la intención no es un accesorio, sino el punto de partida del proceso.
Occidente: la culpa prometeica
Desde la Ilustración, la cultura occidental ha concebido el progreso como liberación a través del conocimiento. Pero en su núcleo late una tensión persistente: la culpa prometeica, la sospecha de que la innovación desbocada puede conducir a la catástrofe. De Frankenstein al Proyecto Manhattan, la narrativa se repite: el deseo de dominar la naturaleza choca con el temor a perder el control.

Esa inquietud se ha trasladado hoy de los laboratorios a los consejos corporativos. En la actualidad, la IA es desarrollada mayoritariamente por grandes empresas privadas cuyas obligaciones responden a los accionistas antes que a la ciudadanía. La pregunta ética ya no es si la máquina “despertará”, sino si los sistemas que moldean nuestras economías, mercados y flujos de información están alineados con el bienestar público.
Cuando los algoritmos se optimizan para la interacción, el lucro o la vigilancia, generan división, manipulan la atención y erosionan la confianza social. Por ello, las cartas abiertas firmadas por figuras como Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton o Steve Wozniak no expresan tanto miedo a la inteligencia artificial como desconfianza en la intención humana que la impulsa.
En una cultura dominada por el lema “muévete rápido y rompe cosas”, la pausa se convierte en un acto de resistencia moral: una súplica para recuperar el propósito ético del progreso.
China: pragmatismo civilizatorio

El discurso chino sobre la IA nace de una tradición diferente. Enraizada en el humanismo confuciano, el naturalismo taoísta y el no dualismo budista, la civilización china concibe la inteligencia como una continuidad dentro de la naturaleza, no como una amenaza a la humanidad. La tecnología es una extensión del orden humano y cósmico, no una ruptura con él.
Por eso, para el Estado chino la inteligencia artificial es un instrumento de armonía y desarrollo, una herramienta para el renacimiento nacional y la optimización del gobierno. Sus planes estratégicos, diseñados a décadas vista, no se centran en los dilemas metafísicos de la conciencia artificial, sino en su integración en la sociedad, la economía y el ecosistema.
Esta orientación responde menos a una ideología autoritaria que a una filosofía civilizatoria del orden. La coordinación centralizada permite a China una capacidad de dirección y planificación que las democracias liberales, fragmentadas por ciclos electorales y debates ideológicos, difícilmente pueden emular. Mientras Occidente teme la desregulación corporativa, China cree en la regulación por diseño: orientar la tecnología desde el inicio hacia el beneficio colectivo.
Como escribió Tu Weiming, “la humanidad es el agente autoconsciente de la transformación creativa del Cielo y la Tierra”. Desde esa óptica, la tecnología no contradice el orden moral: lo amplifica.
El verdadero dilema: la intención

La serenidad china ante la IA no implica ingenuidad, sino confianza en la gestión humana. Sus instituciones, forjadas en la planificación estatal, parten de la premisa de que el progreso técnico puede canalizarse dentro de un marco moral y político. Occidente, en cambio, enfrenta una crisis cultural más profunda: la pérdida de una visión compartida del bien común.
Las peticiones de moratoria, en el fondo, expresan una incertidumbre moral: sin una idea clara de lo que la humanidad espera de la tecnología, ni la mejor regulación podrá garantizar una IA alineada con el bienestar. El problema no es tanto la inteligencia artificial como la intención artificial, la ausencia de propósito ético en quienes la crean.
Cibernética: una ética del control

La inteligencia artificial moderna ha olvidado sus raíces en la cibernética, la ciencia del control, la retroalimentación y el equilibrio formulada por Norbert Wiener en los años cuarenta. La cibernética enseña que todo sistema evoluciona en tres etapas: planificar, cuantificar y dirigir.
- Planificar define la meta y su intención moral: ¿qué queremos lograr y por qué?
- Cuantificar traduce esa meta en parámetros observables: ¿cómo medimos el éxito?
- Dirigir implica corregir el rumbo mediante retroalimentación constante.
Aplicada a la IA, esta metodología impone una disciplina de reflexión previa: antes de construir algoritmos, debemos definir la intención que los guía. Si esa intención es puramente instrumental —dominio, ganancia o poder—, los bucles de retroalimentación amplificarán esos valores. Si, en cambio, la intención busca el equilibrio, el florecimiento humano o la sostenibilidad, el propio sistema tenderá a reproducir esas virtudes.
Así, la cibernética no opone ética y poder: las integra. Transforma la pregunta “¿debemos construir una inteligencia artificial general?” en otra más fundamental: “¿qué deseamos preservar y cómo garantizamos que el sistema se mantenga alineado con ello?”.
La intención como brújula
El pensamiento confuciano expresa esta misma idea con el concepto de ren, la bondad o conciencia moral que guía la acción responsable. Traducido a términos cibernéticos, ren es la señal ética que estabiliza el ciclo de retroalimentación: sin ella, todo sistema —mecánico o social— tiende al caos.
El debate occidental sobre la “alineación” de la IA intenta resolver este problema moral mediante programación. Pero la ética cibernética propone algo más profundo: alinear la intención humana antes de codificar el algoritmo. No se trata de moralizar a la máquina, sino de purificar las motivaciones de sus creadores.
Hacia una cibernética planetaria
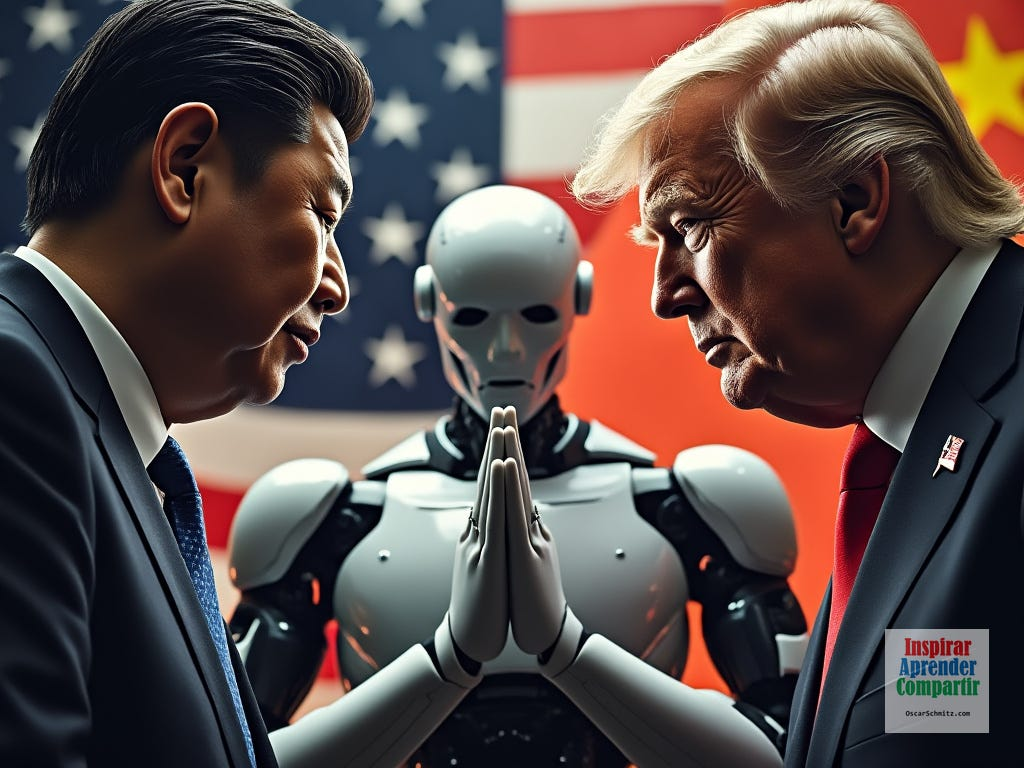
El temor occidental a ser superado por la IA refleja una pérdida de confianza en la capacidad humana de liderazgo. La calma china expresa lo contrario: la fe en la coordinación sistémica. Ambas visiones, sin embargo, son incompletas.
Lo que realmente importa no es quién controla la IA —si el individuo o el Estado—, sino cómo se estructura el sistema de control: si es transparente, retroalimentado y éticamente consciente.
Las actitudes divergentes de Occidente y China podrían derivar en una fractura civilizatoria: una cultura paralizada por la ansiedad moral frente a otra impulsada por la ambición pragmática. Pero también podrían complementarse. Occidente aporta la vigilancia ética; China, la previsión sistémica.
El desafío del siglo XXI es fusionar ambas en una cibernética planetaria de la intención: un modelo de gobernanza global que reconozca la dimensión humana de la tecnología sin renunciar al realismo pragmático. Solo así la inteligencia artificial podrá servir no al poder ni al lucro, sino al equilibrio de la civilización.
Santiago de Chile, noviembre 2025
 Poder Geopolítico
Poder Geopolítico





